LITERATURA
LATINOAMERICANA
NO EXISTE

Y no lo creo, en primer lugar, porque no he podido constatar su existencia y, en segundo, porque advierto que, detrás de tal expresión, palpitan además de cierta practicidad y necesidad taxonómica, un enorme complejo de inferioridad y un gran sentimiento de resignación.
“Literatura latinoamericana” es el término al que han apelado los editores y los historiadores de la literatura para meter en la misma casilla a las obras y autores en lenguas española y portuguesa, pertenecientes al continente americano.
En nuestros días, esta expresión posee un carácter práctico y otro taxonómico. También y lamentablemente, un sentido político peyorativo.
Práctico porque permite reunir un conjunto sumamente heterogéneo, como los de las frutas y los pájaros, en una expresión compuesta por apenas dos palabras, algo que resulta fácil de escribir, tanto en los libros, como en los medios de comunicación masiva y en los ficheros y pestañas de bibliotecas y librerías.
Taxonómico porque responde al interés clasificatorio de los historiadores y los críticos literarios. Éstos, para dar “validez científica” a sus apreciaciones personales, apelan a un recurso de identificación propio de las ciencias naturales –especialmente, de la zoología–, para agrupar lo inagrupable. De este modo, pueden hablar de un autor o una obra como lo harían de cualquier miembro de la fauna mundial.
Por ejemplo, he aquí cómo se nos clasifica a mí y a Teresa, mi libro para niños más conocido. Los primeros datos se refieren a mí, en calidad de autor.
Reino: animal o humano (según si le caigo bien o mal al crítico o si la obra le gusta o disgusta).
Filum: escritor.
Clase: narrador, aunque tengo obras publicadas en diversos géneros.
Orden: latinoamericano.
Familia: venezolano.
Los siguientes datos hacen referencia a la obra:
Género: cuento.
Especie: literatura para niños.
Individuo: Teresa.
Fuera del universo de la taxonomía literaria, la expresión “literatura latinoamericana” carece de existencia real. Ello porque el vocablo “Latinoamérica” o su reverso “América Latina”, son tan ambiguos y restrictivos que resultan inaplicables en la realidad.
La palabra “Latinoamérica” es tan excluyente como la acción exclusivista que la justifica: en ella no tienen cabida países como Belice, Jamaica, Guyana o Trinidad–Tobago, productos todos del imperialismo inglés. Ni Surinam, que fue colonia holandesa, ni Groenlandia, que sigue siendo colonia de Dinamarca. Tampoco la isla de Granada, inglesificada como Grenada, desde la invasión estadounidense de 1983.
“Latinoamérica” no incluye a los millones de hablantes de las múltiples culturas indígenas que ya existían en el continente, antes de la llegada de los europeos, pues ninguna de sus lenguas tiene su origen en el latín.
Además, excluye a los poco más de 35 millones de “hispanos” que viven legal o ilegalmente en los Estados Unidos, ni a los habitantes del resto del continente americano, en los cuales el español o el portugués no son la lengua oficial.
Pero, lo más curioso es que no entran en él Haití, ni la zona francófona de Canadá, ni las colonias insulares que Francia tiene en el Caribe, ni Cayena, la tristemente recordada Guayana Francesa.
Y no entran pese a que la palabra “Latinoamérica” o, mejor dicho, la noción geográfica “América Latina” es de origen francés, pues fue acuñada por Napoleón III, en la década de 1860.
El término también discrimina a los inmigrantes italianos y rumanos que se han asentado en los últimos siglos en el continente americano, pese a que sus lenguas –el italiano y el rumano–, igual que el español, el portugués y el francés, también son lenguas romances, es decir, de raíz latina.
Como se ve, cuando usamos alegremente la palabra “Latinoamérica” es mucho lo que dejamos fuera y, con honestidad, grave el error en que incurrimos.
¿Por qué grave? Por la sencilla razón de que los nacidos en el continente, entre México y Argentina, hemos aceptado el término “Latinoamérica”, sin advertir que el mismo es una especie de premio de consolación, tal como una medalla de plata o un subcampeonato.
En lugar de asumir el puesto que históricamente nos corresponde, sin amenazas o bravatas, pero también sin ruegos ni claudicaciones, nos hacemos a un lado y nos cobijamos bajo una denominación timorata, cobarde y conformista.
Es como si tuviésemos un equipo de fútbol de primera división y, dado que sentimos que no podemos ganar el torneo, creamos una segunda división que nos permita lograr el campeonato.
Nos ufanamos del gentilicio continental “latinoamericanos”, cuando en realidad tenemos todo el derecho del mundo a ser llamados “americanos”, que es el verdadero gentilicio continental que nos corresponde.
Pero he aquí que, en todo el mundo, incluso en nuestros propios países, el gentilicio “americano” se usa exclusivamente para designar al que ha nacido en los Estados Unidos.
Hace cuatro años, en la aduana del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y mientras el agente respectivo revisaba mi pasaporte, se me ocurrió responder a su pregunta ¿De dónde viene usted?, diciendo De América, y el funcionario arrugó el ceño.
–Usted viene es de Venezuela –me corregió al instante, con el tono autoritario de aquellos maestros antiguos, partidarios del lema “La letra con sangre entra”. Estoy seguro de que, si hubiera tenido una palmeta, un látigo de siete puntas o un fuete, allí mismo me habría propinado una ración de golpes.
La firmeza de tal comentario probaba cuan profunda es la noción que muchas personas tienen de que los únicos merecedores del privilegio de llamarse “americanos” son los estadounidenses.
A los otros nacidos en América se nos llama “hispanos” o “latinos”, en unos casos, o “sudacas” y “espaldas mojadas”, en otros.
A estas alturas, debo aclarar que no estoy haciendo un tratado de historia, ni pretendo mostrarme como un erudito, sino que quiero señalar y argumentar el por qué de mi desacuerdo con la expresión “literatura latinoamericana”. Por lo tanto, no entraré en detalles sobre el origen del nombre “América” y su pertinencia o no.
Sí señalaré que, desde 1776, Inglaterra dio el nombre de “americanos” a aquellos de sus ciudadanos que partieron en busca de una tierra de promisión y creyeron encontrarla en la parte norte del continente conocido desde 1507 como América.
La costumbre inglesa de llamar “americanos” a los colonizadores de gran parte de la América del Norte corrió con suerte y se extendió a otras lenguas, fuera del inglés, incluso a la nuestra.
A ello contribuyeron diversos factores, el principal, por supuesto, el papel hegemónico e imperialista tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, cada uno en su respectiva esfera de influencia.
La adopción del gentilicio “americano” para señalar primero a los habitantes de La Unión y luego a los de Estados Unidos, se intensificó en un lapso de unos 120 años, contados entre 1823 y 1945. En 1823, el presidente James Monroe propugnó su conocida Doctrina, cuyo lema “América para los americanos” no era una tautología sino un llamado a la rapiña. Para él, “América” era el continente entero y “los americanos” sólo los nacidos en su país.
En pocas palabras, su idea era que el continente llamado América debía formar parte del patrimonio de los nacidos en el territorio que él gobernaba, acción a la que se dedicaron con bastante empeño en los tiempos siguientes.
La segunda fecha, 1945, corresponde al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos cuatro años del conflicto –esto es, durante el tiempo en que Estados Unidos intervino en él directamente–, la prensa y los otros medios de comunicación masiva que existían –el cine y la radio–, usaron el plural “americanos” hasta el abuso.
Tal abuso condujo a que el resto de los nacidos en el continente conocido como América quedáramos sin gentilicio continental o, cuando mucho, con una consideración de “americanos de segunda”, en posición de inferioridad frente a los heroicos soldados estadounidenses que habían luchado por la libertad mundial.
Años más tarde y en razón de esta pérdida, se empezó el rescate y la creación de expresiones de consolación como “Latinoamérica” “Iberoamérica”, “Hispanoamérica” e “Indoamérica”, para no quedarnos sin denominación continental.
Tales expresiones son, a primera vista, progresistas, pero en verdad responden a lo que señalaba en principio, a un complejo de inferioridad y a un sentimiento de resignación ante el nombre perdido. Es el equivalente a las uvas que la zorra de la fábula de Esopo deja de desear, ante la supuesta imposibilidad de obtenerlas.
Cada una de tales expresiones procura excluir a Estados Unidos y dar coherencia al resto del continente pero, en todos los casos, deja afuera a un sector importante de individuos y culturas.
De allí que, en lugar de la expresión “literatura latinoamericana”, creo que lo correcto –y auténticamente revolucionario–, es usar una frase similar a la empleada para reunir lo heterogéneo y múltiple del acontecer literario de Europa, que es, “literaturas europeas”.
Obviamente, en nuestro caso sería “literaturas americanas”, incluyendo, ¿por qué no?, a la literatura estadounidense, ya que es tan americana como las restantes.
A mi modo de ver, esta denominación es más acorde con la realidad presente y futura del continente, pues ni creo que la hegemonía actual de los Estados Unidos sea eterna, ni que nuestro estado de subdesarrollo colectivo sea perpetuo.
La expresión “literaturas americanas” incluye a las formas literarias propias y compartidas que hay en el continente, surgidas de lenguas, culturas y tradiciones variadas que, a la vez, tienen aspectos e intereses comunes.
Por otra parte, debemos recuperar nuestro gentilicio continental y compartirlo no sólo con los estadounidenses, sino con todos los nacidos o residentes en lo que, originalmente, recibió en Europa el nombre de “Nuevo Mundo”.
Confieso que, hasta ahora, había usado la palabra “Latinoamérica” y su equivalente “América Latina”, así como sus derivados con orgullo. Ahora, no sólo dejaré de emplearlos sino que, cuando los vea escrito u oiga, me costará bastante no sentirme embargado de vergüenza ajena.
___________________________



+Por+culpa+de+la+poes%C3%ADa.jpg)
+El+Libro+de+Teresa.jpg)
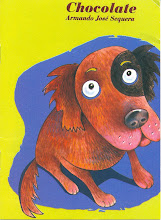+Chocolate.jpg)
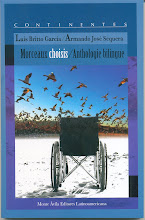+Morceaux+choisis.jpg)
+Acto+de+amor+de+cara+al+p%C3%BAblico+(Ed.+Virt.+Remolinos).jpg)
+%C2%BFQu%C3%A9+haces+t%C3%BA+en+mis+sue%C3%B1os.jpg)
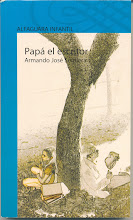+Pap%C3%A1+el+escritor.jpg)
+Los+hermanos+de+Teresa.jpg)
+La+calle+del+Espejo.+Corea+del+Sur.jpg)
+El+despertar+de+un+unicornio.jpg)
+El+libro+de+los+valores+y+los+antivalores.jpg)
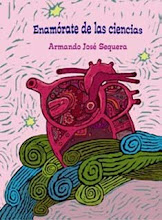+Enam%C3%B3rate+de+las+ciencias+(Cuba).jpg)
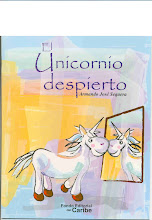+El+unicornio+despierto.jpg)
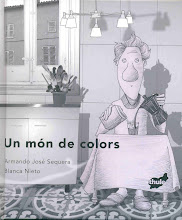+Un+m%C3%B3n+de+colors+-+Catal%C3%A1n.jpg)
+Un+mundo+de+colores.jpg)
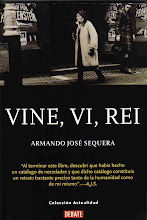+Vine.+Vi.+Re%C3%AD..jpg)
+Reflexiones+nocturnas+para+crecer+en+el+d%C3%ADa.jpg)
+Acto+de+amor+de+cara+al+p%C3%BAblico+(El+Perro+y+la+Rana).jpg)
+La+comedia+urbana+(Monte+%C3%81vila).jpg)
+Funeral+para+una+mosca.jpg)
+El+libro+de+los+valores+y+los+antivalores.jpg)
+Don+Quijote+III+(Todo+por+Dulcinea).jpg)
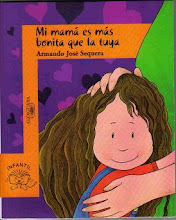+Mi+mam%C3%A1+es+m%C3%A1s+bonita+que+la+tuya.jpg)
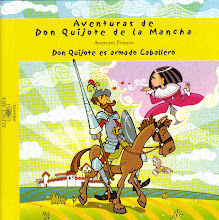+Don+Qujote+I+(Don+Quijote+es+armado+caballero).jpg)
+Un+elefante+con+corbata.jpg)
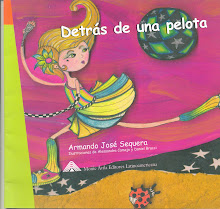+Detr%C3%A1s+de+una+pelota.jpg)
+El+aprendiz+de+cient%C3%ADfico.jpg)
+Cultura+y+patrimonio.jpg)
+Enam%C3%B3rate+de+las+ciencias.jpg)
+La+vida+al+grat%C3%A9n+(Ambros%C3%ADa).jpg)
+F%C3%A1bula+de+la+mazorca+(Norma).jpg)
+La+comedia+urbana+(Comala.Com).jpg)
+Mosaico.jpg)
+Piel+de+arco+iris.jpg)
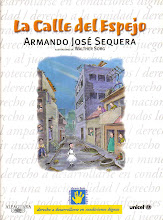+La+calle+del+Espejo.jpg)
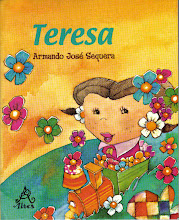+Teresa+(M%C3%A9xico).jpg)
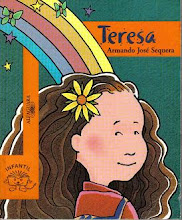+Teresa+(Venezuela).jpg)
+Ayer+compr%C3%A9+un+viejito.jpg)
+Ca%C3%ADda+del+cielo.jpg)
+Evitarle+malos+pasos+a+la+gente+(Venezuela).jpg)
+F%C3%A1bula+de+la+Mazorca+(Rondalera).jpg)
+La+vida+al+grat%C3%A9n+(Girardot).jpg)
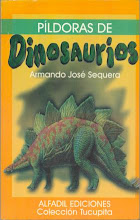+P%C3%ADldoras+de+dinosaurio.+(Alfadil)+jpg.jpg)
+Peque%C3%B1a+sirenita+nocturna.jpg)
+Gu%C3%ADa+de+la+sabidur%C3%ADa.jpg)
+Agenda+del+petr%C3%B3leo+en+Venezuela.jpg)
+Cuentos+de+humor,+ingenio+y+sabidur%C3%ADa.jpg)
+Varias+navidades+al+a%C3%B1o.jpg)
+Espantarle+las+tristezas+a+la+gente.jpg)
+Evitarle+malos+pasos+a+la+gente+(2da.+ed.).jpg)
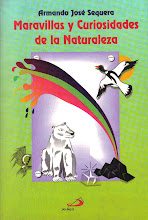+Maravillas+y+curiosidades+de+la+naturaleza.jpg)
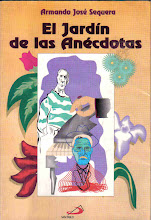+El+jard%C3%ADn+de+las+an%C3%A9cdotas.jpg)
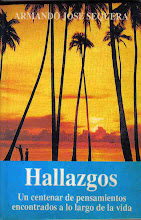+Hallazgos.jpg)
+Vidas+inveros%C3%ADmiles.jpg)
+F%C3%A1bula+del+cambio+de+rey.jpg)
+Cuando+se+me+pase+la+muerte.jpg)
+Escena+de+un+spaguetti+western.jpg)
+Alegato+contra+el+autom%C3%B3vil.jpg)
+El+otro+Salchicha.jpg)
+Evitarle+malos+pasos+a+la+gente+(Cuba).jpg)
+Cuatro+extremos+de+una+soga.jpg)
+Las+ceremonias+del+poder.jpg)
+Me+pareci%C3%B3+que+saltaba+por+el+espacio....jpg)